Ver segunda parte –
Ver tercera parte –
Introducción.
La crisis por la que atraviesan países como el nuestro ha afectado a la gran mayoría de la población; la pérdida del poder adquisitivo ha causado, entre otras cosas, que las familias mexicanas hayan disminuido su nivel de consumo cuantitativa y cualitativamente.
Así, nos encontramos frente a un panorama mundial en el que “los países de altos ingresos, con sólo el 14 por ciento de la población mundial, acaparan el 75 por ciento del PIB mundial; y las 50 empresas transnacionales (ETN) más grandes del mundo tienen cifras de ventas mayores que el PIB de los 150 países más pobres del planeta"[1].
Esta situación es favorecida por gobiernos como el de México que, con el deseo de atraer mayor inversión extranjera directa para crear empleos, otorgan facilidades a las ETN en lo que se refiere a apoyos fiscales, escasas o nulas regulaciones ambientales y laborales, etcétera. Numerosos estudios señalan que de mantenerse estos niveles acelerados de producción y consumo se agravará aún más la destrucción masiva del medio, los niveles de pobreza y explotación laboral, así como la creciente migración hacia las ciudades y a otros países[2].
Por otro lado, la sociedad civil ha asumido recientemente un papel más activo en la vida pública de sus comunidades respecto a problemas ecológicos, sociales o económicos, ya sea con protestas contra la globalización, grandes campañas de reciclaje o redes mundiales de lucha contra la pobreza. Es dentro del contexto de apoyo a la población de menos recursos, que el movimiento de comercio justo ha incrementado constantemente su presencia en países de Europa, Norteamérica y Japón, respondiendo a los intereses sociales y económicos de los habitantes de esas latitudes, en beneficio de grupos de productores en América Latina, Asia y África.
Así, el comercio justo puede ser analizado desde diversas perspectivas, siendo una de las más conocidas la del apoyo a pequeños productores de países en vías de desarrollo o del llamado “Sur”. Sin embargo, en este trabajo también prestaremos atención a otros componentes igualmente esenciales como el sector privado, los organismos de promoción y el consumidor final de este tipo de productos.
A continuación presentaremos un breve resumen sobre tres de las perspectivas desde las cuales es posible abordar este movimiento, tomando como caso específico el del café[3] en México, para luego presentar algunas limitaciones que pueden observarse dentro del mercado justo mexicano. Posteriormente presentaremos nuestra propuesta institucional de complementación del comercio justo con el consumo responsable, haciendo entonces un breve análisis acerca de las organizaciones de promoción de estas iniciativas en nuestro país.
También señalaremos que en este documento partimos del supuesto de que el lector tiene un conocimiento básico acerca del funcionamiento, los valores y prácticas del comercio justo para el caso del café.
I. Comercio Justo para pequeños productores.
El comercio justo ha sido por un lado, el mecanismo por medio del cual se apoya a los pequeños cafeticultores a reducir la dependencia estructural en la que han vivido por muchos años, a través de la obtención de mejores condiciones para la producción y venta de productos básicos como el café. Por el otro, ha fungido como un puente que da a las organizaciones de productores participantes una idea más clara acerca de los intereses y necesidades de un segmento de mercado específico, ayudándoles a ver la importancia y repercusión de su actividad productiva en los grandes centros urbanos de los países desarrollados.
Si bien para el productor el mecanismo de comercio justo se pone en marcha al dar a los pequeños cafeticultores organizados un precio de garantía por su producto, al mismo tiempo se están fomentando relaciones de largo plazo basadas en la comprensión y satisfacción de las necesidades tanto de productores como de empresas compradoras: para los primeros, un precio estable por su café, la posibilidad de acceder a créditos oportunos en condiciones favorables o la obtención, en algunos casos, de asistencia técnica para mejorar alguna etapa del proceso productivo o para programas de desarrollo comunitario; para las segundas, mayor certeza de recibir un producto con características constantes en el momento acordado, lo que les permite satisfacer la demanda de un nicho de mercado de rápido crecimiento y marcada lealtad.
También es importante señalar que el comercio justo es para el pequeño productor una manera de agregar valor a productos, pues las consideraciones principalmente sociales sobre las cuales se fundó, han permitido crear relaciones comerciales más estables con los consumidores de mercados distantes, quienes se encuentran dispuestos a adquirir estos productos, aunque frecuentemente sean más caros que otros bienes similares de empresas multinacionales.
Es común que la venta de café dentro del sistema de comercio justo igualmente ofrezca la ventaja de requerir menos recursos económicos que otras maneras de agregar valor al aromático, como la transformación de una plantación con métodos intensivos a una con cultivo orgánico o la industrialización completa del grano de café cereza a café tostado y molido en presentación de medio kilo dentro de una tienda de autoservicio.
Orígenes del comercio justo.
Para hacer realidad una práctica como el comercio justo en México, fue necesario recorrer un largo camino desde las comunidades históricamente más marginadas desde hace 500 años, hasta la mesa de un café en Norteamérica o Europa. Por ello, a continuación analizaremos brevemente algunas de las condiciones previas que motivaron el nacimiento de esta iniciativa.
Los pequeños productores[4] de café han sufrido una alta marginación económica y social que tiene sus antecedentes en el antiguo sistema de dominación colonial, lo que determinó que el aromático fuese un producto dirigido a satisfacer la demanda de las metrópolis del viejo continente. Desde entonces y hasta nuestros días, los pequeños productores tienen una baja capitalización respecto a su actividad productiva, carecen de créditos individuales y cuentan con poco o nulo acceso a la infraestructura necesaria para agregar valor a su producto, todo ello dentro de un sistema de explotación económica, falta de acceso a medios básicos de educación, condiciones insalubres de vida, nutrición insuficiente, dificultar para acceder a medios de esparcimiento, entre otras.
Por otro lado, si bien ya no se produce el aromático dentro de un sistema colonial, uno de los problemas relativamente recientes que afectan esta actividad son los precios internacionales del grano, que “se han mantenido bajos durante los últimos 30 años, y en los últimos tres años (2001-2003) han descendido más de 50 por ciento (…). En términos reales, y tomando en cuenta la inflación, los precios actuales se encuentran en su nivel más bajo”[5].
Tabla 1: Precio internacional del café frente al precio dentro del mercado justo ($126 USD/100 lbs.) y del mercado justo junto al café orgánico certificado ($141 USD/100 lbs.)
enero de 2000 – marzo de 2004.
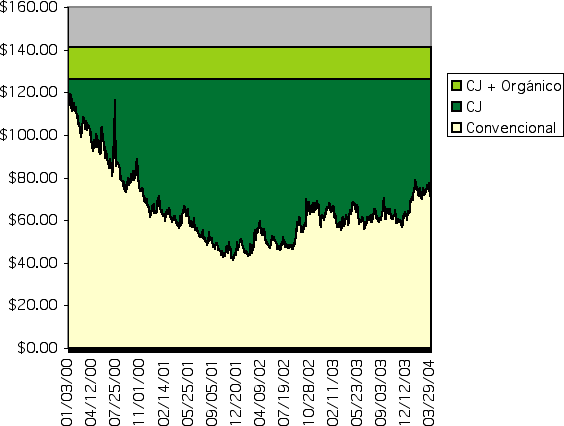
Elaboración propia con base en datos del New York Board of Trade
“Como resultado de la actual crisis, muchos cafeticultores se han visto en la necesidad de vender otros bienes, como cabezas de ganado, y eliminar otros gastos, lo que ha implicado sacar a sus hijos de la escuela o incluso reducir el consumo de alimentos (…). Otros han dejado de cultivar café o han perdido sus parcelas y migran hacia las ciudades”[6].
Aunque esta situación es padecida por millones de pequeños cafeticultores y sus familias en todo el mundo, sus efectos son resentidos con mayor fuerza por aquellos que por distintas razones siguen trabajando y comercializando sus cosechas individualmente.
Algunas respuestas.
Como ya hemos visto, los contextos nacional e internacional han agudizado la situación de pobreza en la que viven los pequeños cafeticultores y sus familias[7], lo que provoca que estos últimos busquen alternativas que les permitan sobrevivir. La migración al interior y exterior del país es una de las que ocurre con mayor frecuencia, a pesar de las condiciones de desprotección social, discriminación y explotación que ello trae a los inmigrantes.
Por otro lado, existen grupos de productores que optaron por organizarse para empezar a transformar y comercializar su café de manera conjunta. De esta manera, estas organizaciones han podido añadir valor a su producto y venderlo en condiciones más favorables (o menos desventajosas) al mismo tiempo que han adquirido, también colectivamente, muchos de los artículos que consumen de manera cotidiana. Ejemplo de lo anterior son la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, UCIRI (Oaxaca) o la Cooperativa Tosepan Titataniske (Puebla) que, por diversas vías, han logrado eliminar a los intermediarios locales para obtener mejores ingresos para sus socios y las comunidades donde éstos viven.
No obstante que la compra-venta en común representa una gran ventaja para los pequeños cafeticultores respecto a su histórica atomización productiva, las condiciones imperantes en el mercado internacional, donde un quintal de café puede cotizarse en menos de 50 dólares estadounidenses, hacen muy difícil que la pertenencia y participación en una organización de producción haga una clara diferencia en el nivel de vida de cada productor y su familia.
Por esta razón, en algunos países europeos con una fuerte tradición de consumo del aromático se inició hace apenas dos décadas un movimiento que busca apoyar a las organizaciones de cafeticultores para que obtengan una mayor remuneración por su trabajo, además de mejorar sus condiciones de vida a través del trabajo y no de la caridad. De aquí nació lo que hoy conocemos como comercio justo.
Siendo el comercio justo un mecanismo que permite a los pequeños cafeticultores mejorar sus ingresos a través de la obtención de la venta en común de un aromático con características específicas, su importancia “reside en su capacidad de encontrar soluciones aplicables localmente a problemas globales. Su objetivo es promover el desarrollo sostenible al alentar intercambios comerciales que se basen en la justicia social y el respeto por el medio ambiente mientras se fomenta la autonomía de los productores de países en desarrollo”[8].
Así, el comercio justo ha representado para miles de familias marginadas de América Latina, Asia y África, una opción que ha empezado a rendir sus frutos, sobre todo en momentos donde los mecanismos del “libre mercado” demuestran reiteradamente sus limitaciones para aquellos que menos tienen.
“Entre los beneficios que conlleva el mecanismo de comercio justo encontramos los siguientes: un precio mínimo de garantía; se paga una prima para apoyar proyectos de desarrollo local y se establecen relaciones de largo plazo y con mejores condiciones generales de compra-venta entre productores y compradores.
“Bajo iniciativas de comercio justo como CaféDirect, las cooperativas de pequeños cafeticultores reciben un precio de aproximadamente 2.50 dólares por kilo de café, que se encuentra 50 por ciento por encima de los precios que prevalecen en el mercado mundial. Incluso después de deducir los costos de procesado, transporte y comercialización en que incurren las cooperativas, los pequeños cafeticultores todavía reciben mucho más de lo que recibirían si vendieran su producto a los intermediarios privados”[9].
Así, podemos afirmar que dentro de un contexto de crisis de los precios internacionales del aromático, en el que las tendencias no muestran ninguna posible mejora real en el corto o mediano plazos, los pequeños cafeticultores están obligados a buscar alternativas económica y socialmente viables que les permitan amortiguar en algún grado los efectos negativos de la crisis.
Entre tales alternativas, el comercio justo representa una de las más desarrolladas y ampliamente difundidas en numerosos países europeos y, en menor medida, en América del Norte y Japón. Entonces uno de los retos para los pequeños productores es ampliar el mercado para estos productos, pero dentro de sus propios países.
Las experiencias de comercio justo en países del norte muestran que, en términos generales, que la reacción de los consumidores ha sido positiva pero moderada, aunque debe tomarse en cuenta que la aceptación o rechazo de esta iniciativa también está directamente relacionada con el compromiso que los propios productores asuman respecto a la calidad y precio de los artículos que venden, a la estandarización y puntualidad en sus entregas, así como a la orquestación de campañas de comunicación social hacia el consumidor.
De esto se observa entonces que el comercio justo puede funcionarle a las organizaciones cuyo trabajo al interior y cuyos productos terminados cumplan con las expectativas del mercado convencional, pero aprovechando para su venta un nicho que además de esperar un producto competitivo, también está dispuesto a apoyar con su preferencia causas de tipo social.
Notas
[1] OXFAM; Cambiar las reglas. Comercio, globalización y lucha contra la pobreza; Oxfam Internacional, 2002; Pág. 7.
[2] Véase Seara Vázquez, Modesto; La hora decisiva. Análisis de la crisis global; Ed. Porrúa, 1995; México.
[3] Elegimos este producto debido a que fue el primero que se produjo y comercializó bajo los términos del comercio justo internacional, además de que en nuestro país la actividad cafetalera representa la principal fuente de divisas dentro del sector agrícola y es el sector que mayor camino ha recorrido dentro de esta iniciativa.
[4] En este artículo se entiende por pequeño productor a aquel agricultor que no depende estructuralmente de la mano de obra contratada, que mantiene y aprovecha su propia unidad de producción, predominantemente con trabajo no remunerado de familiares y/o de intercambio laboral comunitario, como el Tequio.
[5] Oxfam GB; “Café amargo. Cómo pagan los pobres la caída súbita en los precios del café”; s/l, s/f; Pág. 3.
[6] Oxfam GB; Ibíd.
[7] Es importante hacer notar que, dentro de todas las carencias que aquí se describen, el sector cafetalero en México es uno de los mejor organizados, y que en el caso de muchos otros productos como el maíz, la soya, el cacao, etcétera, las condiciones de explotación son muy similares, pero son agravadas por la enorme desorganización que existe en esos sectores con respecto al ejemplo del café. Véase: Martínez Morales, Aurora Cristina; El proceso cafetalero mexicano; México; UNAM-IIE, 1996; y Nolasco, Margarita; Café y Sociedad en México; México; Centro de Ecodesarrollo, 1985.
[8] Laure Waridel y Sara Teitelbaum; Fair Trade. Contributing to equitable commerce in Holland, Belgium, Switzerland and France. Research Report; Équiterre, 1999; Quebec; Pág. 6. (Traducción propia).
[9] Oxfam GB, op. cit.; Pág. 8; énfasis en el original.
* Documento presentado para la Universidad de Quebec en Montreal, UQAM, abril 19, 2004.
Datos para citar este artículo:
Francisco Aguirre. (2004). Cuatro actores del comercio justo en México (1 de 3). Revista Vinculando, 2(1). https://vinculando.org/comerciojusto/comercio_justo.html
juan edgar herrera dice
manden todo lo relacionado a “COMERCIO JUSTO”, PRECIO JUSTO, ECONOMIA DE SOCIEDADES SOLIDARIAS, PEQUEÑOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE COMUNIDADES POBRES, ETC