Resumen
El presente artículo refleja cómo hacer para promover nuevas ideas de aprendizaje constructivista, en la práctica docente en el aula y la disposición del docente en el subsistema de educación básica en todos los niveles y modalidades educativas, en específico con los y las estudiantes de educación especial con dificultades de aprendizaje y de la conducta del sistema educativo de diversos países de Latinoamericana y el Caribe actual frente al aprendizaje en el desarrollo del uso de la ciencia de la pedagogía en la construcción del conocimiento, clave para entender y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia, el respeto recíproco y el amor; a los fines de asegurar la vigencia de los derechos humanos.
El docente de aula expresa que, en el juicio realiza como mediador, así como para prevenir y erradicar el odio, desprecio, hostigación y discriminación; así como también su disposición a emplearla en el marco de la socialización en el clima de convivencia escolar para la consolidación del amor y en los/las estudiantes con dificultades de aprendizaje y la conducta del sistema educativo.
Bajo la mirada de la concepción del conocimiento constructivista que se privilegia en la acción educativa, supone, tanto el ejercicio de un entorno ecológico, histórico, cultural y social donde se construye ese saber, como la participación y el diálogo para legitimar normas sustentadas en valores y principios morales rectores que conduzcan a una convivencia escolar armoniosa en amor y paz.
De allí que este artículo se ha desarrollado a través de una investigación documental cuyo punto de partida es bibliográfico, recurriendo a la consulta en las fuentes respectivas. Posteriormente la información recopilada se resume de manera analítica y se lleva a cabo un análisis crítico con el propósito de llegar a conclusiones como aportes a la investigación realizada.
Palabras clave: aprendizaje, constructivista, práctica docente, amor y paz.
Summary
The present article reflects how to promote new ideas of constructivist learning, (ac) in the classroom teaching practice and the teacher’s disposition in the subsystem of basic education in all levels and educational modalities, specifically with the and special education students with learning difficulties and the behavior of the educational system of various countries of Latin America and the Caribbean today, as opposed to learning in the development of the use of the science of pedagogy in the construction of knowledge, key to understanding and guarantee the recognition of diversity, tolerance, reciprocal respect and love; in order to ensure the validity of human rights.
The classroom teacher expresses that, in the trial, he acts as a mediator, as well as to prevent and eradicate hatred, contempt, harassment and discrimination; as well as their willingness to use it within the framework of socialization in the climate of school coexistence for the consolidation of love and in the students with learning difficulties and the behavior of the educational system. Under the conception of the constructivist knowledge that is privileged in the educational action, it supposes, both the exercise of an ecological, historical, cultural and social environment where that knowledge is constructed, as well as the participation and the dialogue to legitimize values based on values and guiding moral principles that lead to harmonious school coexistence in love and peace.
Hence, this article has been developed through a documentary research whose starting point is bibliographic, resorting to consultation in the respective sources. Subsequently, the information collected is summarized analytically and a critical analysis is carried out in order to reach conclusions as contributions to the research carried out.
Keywords: learning, constructivist, teaching practice, love and peac
Introducción
En el contexto de la formación, ejecución y control de la gestión del sistema educativo actual, a través de una práctica efectiva de relaciones de cooperación, solidaridad y convivencia es necesario profundizar la construcción del conocimiento desde la perspectiva de la concepción cognitiva y constructivista del conocimiento, del aprendizaje en la práctica educativa cuyo planteamientos tienen hoy implicaciones trascendentales tanto en el hacer educativo de diversos países, como en la propia teoría pedagógica de las y los educandos con dificultades de aprendizaje y de la conducta, para el logro del amor y la paz y estructurar un proceso de formación de la personalidad.
Conocer las características del desarrollo de la naturaleza del individuo resulta indispensable para dar cumplimiento de uno de los principios básicos de la ciencia pedagógica la atención a las diferencias individuales.
Las instituciones educativas: la escuela, familia, la sociedad y la comunidad son concebidas como un proceso de formación integral, promueve la construcción social del conocimiento, en ella están presentes diversas situaciones que generan cambios en los cuales se realizan la participación activa en los procesos de transformación individual, social y de formación pedagógica desde la perspectiva de la concepción cognitiva y constructivista del conocimiento.
Actualmente, las condiciones pedagógicas y sociales de los planteles y centros educativos atraviesan a nivel mundial particularmente en Latinoamérica y el Caribe, situaciones en los cuales los diversas Sistemas Educativos indican la necesidad de encaminarnos hacia un nuevo modelo de escuela de calidad comprometida con el mejoramiento de los niveles de aprendizaje socio-cognitivo y el cultivo constante de aprender hacer, ser, conocer e, interactuar, socializar, compartir con otros y prepararse para saber convivir en sociedad en paz.
Por ello, el crecimiento personal presupone el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades; aunque en este crecer influyen en gran medida, los recursos formativos de la sociedad; así como la acción educativa que emana de los distintos sistemas sociales. Por consiguiente, la labor educativa tiene una connotación sustancial en la formación de la personalidad de los/las estudiantes.
No obstante, surge la necesidad de reafirmar, en lo que se refiere a la formación de valores que de alguna manera norman el comportamiento de las/los ciudadanos, como son la democracia, justicia, equidad, responsabilidad, solidaridad, paz, tolerancia, amor y respeto.
A escala internacional, en las cumbres de los ministros de educación de los países de alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra américa (ALBA, noviembre 2011), con autoridades indígenas y afrodescendientes (2010); cuya intención es promover nuevas ideas de aprendizaje.
En el contexto de la predisposición del docente a emplearla en el marco de la socialización en el clima de convivencia escolar para la consolidación del amor y en las/los estudiantes con dificultades de aprendizaje y la conducta de los sistemas educativos de educación especial en atención a de las necesidades educativas específicas de los/las estudiantes con características especiales.
El discurso de la figura multipolar, se ubica en los países de Latinoamericana, Caribeña, y Mundial; el fenómeno plantea una sociedad que necesita la formación en valores conducidos hacia la democracia participativa, solidaria, paz, tolerancia y justicia.
Por consiguiente, se considera que una oportuna educación en valores de convivencia en el proceso educativo redundará en la/el estudiante de educación especial como futuro ciudadano/a, de forma más destacada en los que presentan dificultades de aprendizaje y de la conducta, que por sus características y condiciones específicas en su desarrollo integral pedagógico, social, cultural, lingüístico, entre otros; representa contextualizaciones curriculares en valores con el fin de responder a las exigencias de los diferentes niveles educativos y modalidades del subsistema educativo (agosto 2009); a quienes hay que proporcionarles una formación integral capaz de enfrentar los retos y deberes con principios y fundamentos idóneos: educación sin barreras.
De esta forma, la convivencia, se interroga sobre cómo las escuelas es un factor fundamental como espacio de formación de ciudadanía, para la reconstrucción del espíritu del deber social, para el logro de aprendizajes y el desarrollo integral de los/las escolares.
Así pues, inciden directamente en el sentimiento de bienestar y calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa, así concebida, debe estar sustentada en la interrelación que se da entre docentes, estudiantes, directivos, representantes, madres y padres de cada establecimiento educacional, en una construcción social colectiva y, por lo tanto, es responsabilidad de todos y todas.
En este sentido, en la modalidad: educación especial, en el subsistema de educativo de básica integrados por los diversos niveles, en los centros educativos para la atención de las personas que por sus características y condiciones específicas se producen conflictos de menor o mayor gravedad, lo cual es normal ya que los conflictos son inherentes a la sociabilidad humana, el pensar distinto, tener creencias e intereses diferentes: cultural, étnico, lingüístico, y otras, es algo frecuente entre personas que conviven, sin embargo, es necesario poner atención a la forma como se a la predisposición del docente están enfrentando los conflictos en el marco de la socialización en la comunidad educativa, ya que cuando estos no son abordados a tiempo o son resueltos por la vía del poder, imponiéndose el más fuerte sobre el más débil, genera agresiones, abusos, dañando así a las personas y el clima de convivencia escolar y creando así un ambiente negativo de los procesos de aprendizaje constructivista.
De allí que este artículo se ha desarrollado a través de una investigación documental cuyo punto de partida es bibliográfico, recurriendo a la consulta en las fuentes respectivas. Posteriormente la información recopilada se resume de manera analítica y se lleva a cabo un análisis crítico Montero y Hochman (1996). Con el propósito de llegar a conclusiones como aportes a la investigación realizada.
Sustrato teórico
El Discurso Pedagógico
La Idea del Conocimiento: Eje Epistemológico desde la Perspectiva Constructivista
El discurso se ubica desde la base pedagógica desde la perspectiva constructivista del conocimiento en el subsistema de educación básica, integrado por los niveles y modalidades del sistema educativo de educación especial.
Se interroga cómo la concepción del conocimiento se privilegia en la acción educativa con las/los estudiantes con dificultades de aprendizaje y de la conducta, necesario tanto el plano intersubjetivo y el plano intrasubjetivo en la construcción interna del objeto, como la particular perspectiva del sujeto, bajo la mirada derivada de los procesos psicológicos elementales (línea natural) adquiridos a través de la práctica social y psicológicos superiores (línea cultural).
Así pues, el lenguaje adquirido se apropia a través de la práctica escolarización de su ubicación en un entorno, socio-cultural en el ámbito Latinoamericano, del Caribe y el mundo.
La Idea Social: el enfoque Constructivismo. Eje Epistemológico desde la Perspectiva Constructivista
En el contexto de esta idea del enfoque Constructivismo Social plantea que el verdadero aprendizaje humano supone la integración del desarrollo y aprendizaje, los cuales interactúan entre sí, considerando el proceso de aprendizaje como un factor de desarrollo socio cognitivo. Esta estrecha relación entre desarrollo y proceso del aprendizaje del psicólogo ruso que Vigotsky, Lev Semionovich (1973).
Este psicólogo soviético concibe el desarrollo humano como un proceso de socialización por la cual está constituido por la capacidad para resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, teniendo como marco el contexto socio cultural, donde el lenguaje y la interacción desempeñan un papel fundamental: la teoría del origen socio cultural de los procesos psicológicos superiores y las funciones mentales inferiores.
Ello es coherente, de acuerdo a lo expuesto, se puede afirmar como parte de las funciones biológicas naturales determinadas genéticamente. En este sentido, el proceso de aprendizaje que de ellas se derivan es limitado, de hecho, se reduce a una reacción ante la estimulación del medio ambiente.
En este orden de ideas, Vigotsky, sostiene que las funciones mentales superiores se originan y se desarrollan a través de la interacción socio cultural. Esto significa que están, mediatizadas por las características de la sociedad y la cultura en la que el individuo se desarrolla.
Construyendo de esta manera una plataforma de interacción socio cultural del individuo. En este contexto debemos destacar que, mientras mayor sea la interacción, más potentes serán sus funciones mentales superiores.
De acuerdo a al autor antes señalado, el otro concepto básico de Vigotsky, es la teoría de es la teoría de la zona de desarrollo potencial. Para comprender mejor esta noción, mencionaremos que el desarrollo cognoscitivo y el aprendizaje surgen dos modalidades de interacción entre el individuo y el medio ambiente el cual tiene implicaciones trascendentes para la educación al moldear los procesos cognoscitivos.
La influencia del contexto socio cultural de los procesos psicológicos superiores Vigotsky, Lev Semionovich (1973), rechaza los enfoque que reducen el aprendizaje a una mera acumulación de reflejos y destaca que existen funciones mentales específicas de los seres humanos como el lenguaje y la consciencia, que no puede resultar de una simple asociación de estímulos.
Por lo tanto, es determinante en el desarrollo cognitivo, primero el aprendizaje socio cultural después el aprendizaje individual, asimismo la, zona del desarrollo próximo el cual necesita apoyo del ámbito del conocimiento y el desarrollo de habilidades del estudiante de dificultades de aprendizaje y de la conducta; quien lo va estructurando de forma gradual, influyendo el grado de maduración que la y el escolar tenga para poder determinar logros cognoscitivos, pero que no necesariamente es el único factor para el desarrollo.
Cabe destacar que, no solo el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo.
Todo va a depender a las fuentes de estímulos y el aprendizaje mediado la cual define como toda actividad generadora de procesos mentales superiores , cuya fuente puede ser tanto una herramienta material, como un sistema de estímulos de símbolos o una persona que hace de mediador.
Es necesario reflexionar acerca de las relaciones existentes entre la y el escolar y su entorno socio cultural, por ello debe de considerarse el nivel de avance del educando, pero también presentarle información que siga propiciándole el avance en su desarrollo. En algunas áreas es necesaria la acumulación de mayor cantidad de aprendizajes antes de poder desarrollar alguno o que se manifieste un cambio cualitativo. (Vigotsky, 1973).
Por otro lado, el autor indica que, eje nuclear de la Concepción Cognitiva del Conocimiento establece aspectos relevantes que se apoyan en las implicaciones que tienen para los enfoques escolares el aprendizaje de los y las estudiantes enmarcado en un contexto socio cultural, lo que lleva a un concepto de actividad más profundo al integrar el sujeto, los aspectos sociales, culturales, procesos psicológicos, escolarización, prácticos, histórico, biológica, entre otros.
Siendo así, el y la profesional de la docencia de educación especial ha de estar interesado en favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje con disposición de emplearla en el marco del amor, en el aspecto socio cultural de convivencia para la consolidación para la paz en el aula de clase en los y las estudiantes con dificultades de aprendizaje y de la conducta.
Con esta base epistemológica, se entiende al proceso pedagógico como una práctica donde la y el estudiante de dificultades de aprendizaje y de la conducta actúa sobre la realidad para conocerla y transformarla, de ahí que la y el escolar cimientan su conocimiento a medida que tienen interacción con el medio social donde se desarrollan, teniendo como base la cultura y las propias experiencias.
En relación al eje nuclear de la concepción cognitiva del conocimiento, se presenta el siguiente figura 1.
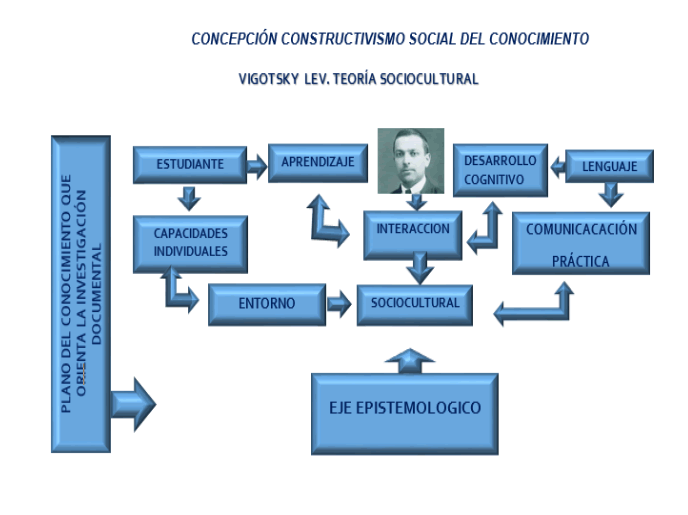
Este escenario, el eje nuclear de la Concepción Constructivista del conocimiento plantea que el verdadero aprendizaje humano es el que contribuye al desarrollo de la persona, basando en lo planteado por Ausubel y sus colaboradores (Ausubel, Novak y Hanesian, 1986), ahora bien, lo definen como el “proceso mediante el cual un sujeto incorpora a su estructura cognitiva, nuevos conceptos, principios, hechos y circunstancias, en función de su experiencia previa, con lo cual se hace potencialmente significativo” (p.33).
Este escenario, los autores indican que, en el transcurso del aprendizaje la/el estudiante con dificultades de aprendizaje y de la conducta integra la nueva información, en forma racional, con sus conocimientos anteriores, de tal manera, que la nueva información es comprendida y asimilada significativamente.
Desde esta perspectiva, el proceso de aprendizaje significativo requiere de actividades constructivista por parte del sujeto, que han de establecer relaciones entre el nuevo conocimiento y los elementos ya disponibles en su estructura mental interna directamente implicada en el aprendizaje significativo.
Así, como investigadora pienso que, esta posibilidad es propicia para la obtención de aprendizajes significativos, puesto que la/el sujeto construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, e incluso ir potenciando así su crecimiento personal.
Bajo esta mirada, la utilización de una base pedagógica y social en la concepción cognitiva y constructivista del conocimiento, permite la mediación de los profesionales de la docencia de educación especial un espacio activo posible de decisiones compartidas, participación y diálogo en la construcción social, toda vez que la malla de relaciones implícitas se ha de asumir en torno a las tradiciones, normas, costumbres y valores en la construcción de la convivencia escolar en el ámbito escolar.
Al fin de cuentas, la práctica de la pedagogía y la socialización de las y los docentes deben procurar que los aprendizajes significativos relacionados a la convivencia aseguren que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en el aula de clases creando de esta forma un clima positivo que ayude al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Viéndolo de esta manera, para lograr este tipo de aprendizaje, la metodología que utilice el y la docente(a) de educación especial debe tomar en cuenta la opinión de las y los estudiantes, en cuanto a sus intereses en el ambiente al integrar los aspectos sociales, culturales, afectivos, intelectuales y prácticos, con los valores, Latinoamericana, Caribeña y universal; en el cual se desenvuelven así como sus conocimientos previos.
En relación al eje nuclear de la concepción constructivista del conocimiento, se presenta el siguiente figura 2.
Concepción constructivista del conocimiento. Ausobel, David (1986).
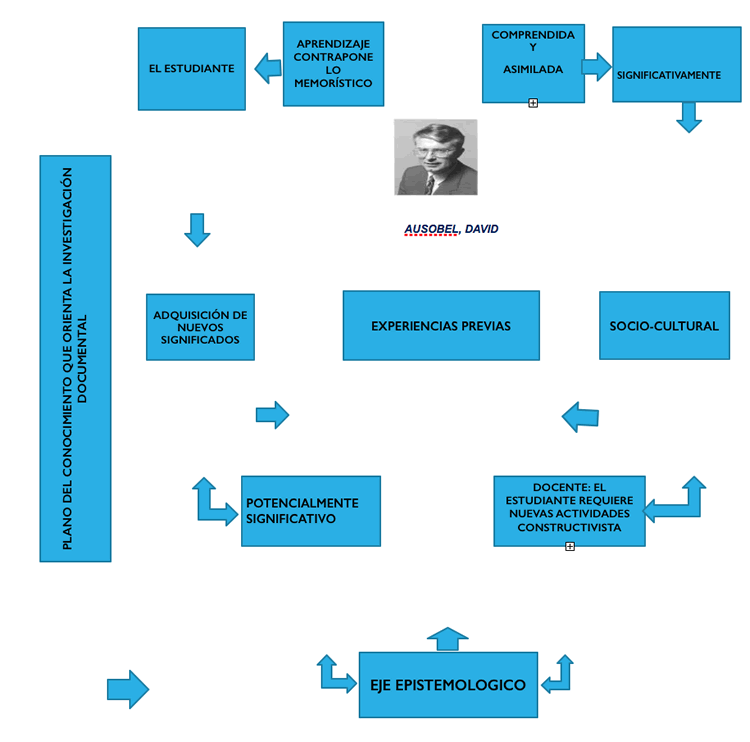
Gráfico 2. Concepción constructivista del conocimiento. Fuente: Dra. Lamas, Nurisnarda (2019)
El Carácter Personológico de la Prevención de los Conflictos en la Educación para la Convivencia en Paz
La disciplina en la prevención de la violencia escolar
Este escenario de gestión de los conflictos en el aula de clases, centro y/o plantel educativo, la disciplina es necesaria mediante una nueva filosofía de aceptación del conflicto, del error, del fracaso y de la discrepancia. Es de hacer notar que, perderle el miedo al conflicto es fundamental para hacerle frente a la disciplina escolar en la prevención de la de la violencia escolar y el óptimo funcionamiento de la disciplina para la convivencia.
La caracterización en cuanto a la poca aceptación y reconocimiento de la condición de las/los estudiantes con necesidades educativas con dificultades de aprendizaje de los profesionales de la docencia de educación especial, en este caso tiene que trabajarlo de forma constructiva. En este punto de acierto señala Rivero (2013), …“yo no hago más que aplicar lo que el reglamento dice”…(p. 34).
Sin negar la influencia de los factores socio-históricos o situacionales externos, en esos términos, uno de los grandes tópicos asociados a los conflictos en la educación especial son los problemas de aplicar el reglamento en la disciplina las personas con necesidades educativas, al regular los profesionales de la docencia de educación especial, en este caso tiene el docente en el aula de clases los conflictos para la convivencia escolar en paz , es por ello, que la prevención de la violencia escolar, la ausencia de conflictos, la paz, los castigos, las amonestaciones, los expedientes, llenan de papeles el vacío institucional por el que las conductas reprobables se clasifican y se traducen en faltas con sus consecuencias con un régimen de sanciones y muchas veces este marco que rige la aplicación de una burocratización de esta documentación disciplinaria se pasa de un centro al otro como si de algo estandarizado se tratara. Rausseo (2009), señala que:
La mayoría de los esfuerzos en los centros están orientado a elaborar una tipificación de faltas con sus consecuentes castigos, que acaban siendo una burocratización de la disciplina, con un perfil marcadamente punitivo o ejemplarizante, como le suelen llamar, que en la mayoría de los casos es muy poco educativo y mucho menos correctivo, por lo menos para el castigado (p.22).
Desde este punto de vista medular el autor indica que, la diferencia fundamental y por la que no puede equiparar la palabra disciplina con la convivencia escolar, es la que las y los estudiantes requieren de participación, diálogo, negociación, compromiso, y ése es el cambio sustancial que supone, y no un simple maquillaje de palabras.
Es necesario asumir que la disciplina, supone la aplicación de un castigo, debe haber una toma de conciencia de su responsabilidad por la persona que ha dañado a la comunidad educativa y su implicación en la reparación del daño.
La esencia de nuestro planteamiento estriba en considerar la palabra disciplina en cuanto a unas formas de procedimiento que tienen las instituciones y centros educativos, el desarrollo integral de las y los estudiantes, los conflictos, sociabilidad humana, pensar distinto, la convivencia, hace alusión a cómo una comunidad define su estar juntos, de eso se trata, de vivir con, suponiendo una definición de las relaciones institucionales más horizontales y dialogadas y menos verticales e impositivas, que son las que están latentes en un régimen disciplinario, en el que hay un brazo ejecutor que generalmente no atiende a justificaciones individuales y como dice Rivero (ob. cit): “los maestros señalan , yo no hago más que aplicar lo que el reglamento dice que hay que hacer en estos casos”(p. 34).
Basándonos en la reconceptualización de los hallazgos documentales en su conjunto, según los autores antes señalados, nuestras reflexiones teóricas fundamentamos esta consideración de carácter personológico acerca de la disciplina en la prevención de la violencia escolar, consideramos como una mala forma de normar el conflicto el cual conlleva a generar violencia, con la aparición del deseo de causar el máximo daño posible a la otra parte, ahora vista como enemigo, generándose de este modo equilibrios inestables, ya que se incrementa la espiral de violencia.
No obstante, es importante reconocer que una regulación positiva de un conflicto también se preocupa por la continuidad de la relación, por el otro, y es más probable la aparición de soluciones estables si es que ésta se ha alcanzado por vía de la cooperación.
Vale decir, que en el descubrimiento del problema de la disciplina en la prevención de la violencia escolar en las y los estudiantes con dificultades de aprendizaje en el hallazgo de una nueva estrategia de solución en relación de novedosas teorías están presentes procesos intelectuales a pesar de la despersonalización de las relaciones que supone el diseño abstracto de un régimen disciplinario, no quiere decir que no se deba tener normas de actuación o un marco de referencia que regularice las actuaciones. De ninguna manera se está hablando de desechar la idea de poner límites, ni que eso deje de hacerse.
Bajo este contexto, el docente de aula debe replantearlo, re-conducirlo hacia una re-definición de esas actuaciones que lleven a los reincidentes, a las/los estudiantes con dificultades de aprendizaje con conductas disruptivas, a los carentes de límites en sus actuaciones, a generar cambios de socialización.
Es además, un requisito indispensable del docente otorgar un sentido formación pedagógica a los docentes de educación especial como mediador(a) de los procesos para la enseñanza del desarrollo y aprendizaje infantil para trabajar desde el ámbito educativo la convivencia, para asumir responsabilidades sobre el daño hecho a la comunidad educativa o a personas miembros de ésta, para contraer unos compromisos que reparen o contrarresten dichos daños.
Evidentemente, es aconsejable que las acciones sean coordinadas desde los distintos ámbitos de actuación: a nivel curricular, a nivel tutorial y de trabajo de aula de clases y de centro/plantel/institución educativo, pero no siempre se logra tal coherencia.
El Clima y su relación con la Convivencia Escolar se Expresa en el Conocimiento Socio-cultural y el Aprendizaje Significativo
Aprender a convivir juntos y en paz
Ninguna actividad es posible o explicable a través de elementos socio-culturales y aprendizajes significativos, que funcionan interdependiente unos de otros. Y esta unidad es condición indispensable para el proceso a convivir juntos y en paz, el cual son los ejes o pilares fundamentales de la educación, según León (2004) es, sin duda, ‘la asignatura pendiente’ de la sociedad del siglo XXI”(p.23), asimismo Martín Luther King (citado en Jaume, 2004, p.25), señaló que :
“Los hombres han aprendido a volar como los pájaros, han aprendido a nadar por las profundidades del mar como los peces, pero no han aprendido el noble arte de vivir como hermanos”.
Ahora bien, sencillamente, algunos autores han encontrado rasgos caracterólogos (para nosotros un tipo específico de unidades psicológicas primarias), asociados con el arte aprender a vivir juntos como hermanos no se ha aprendido a convivir, pero nadie se ha preocupado por enseñarlo y por desarrollar un clima de paz en la escuela.
De esta manera se sabe que, cuando la y el niño nace, su cerebro, salvo una serie de reflejos que le permiten su supervivencia (reflejos incondicionados), está totalmente limpio de conductas genéticas y constitucionalmente heredadas, y lo que posee es una infinita posibilidad y capacidad de asimilar toda la experiencia social y cultural y el aprendizaje significativo acumulada por la humanidad durante cientos de generaciones y que le es trasmitida por el adulto significativo.
En esta descripción se aprecia la característica esencial de las tendencias orientadoras de la personalidad: la elaboración consciente del clima y su relación con la convivencia escolar al expresarlo en el conocimiento socio-cultural y el aprendizaje significativo.
Según diversos autores han encontrado que, la implementación de las normas de convivencia y para la asunción de la paz como un método, el cual subyace que, hay que educar a la y el estudiante con dificultades de aprendizaje y de la conducta con necesidades educativas.
Motivos y necesidades profundas en el clima y su relación con la convivencia escolar se expresa en muchas de las investigaciones dirigidas a estudiar los rasgos subyacentes para entender el clima de convivencia.
No podemos dejar de mencionar una característica importante, el fuerte impulso motivacional según Rothenberg (1990), “Solo una característica de la personalidad y de orientación hacia la vida, está y sin duda la motivación”.
El autor enfatizan que para, entender la disciplina en la prevención de la violencia escolar en las y los estudiantes con discapacidad y de la conducta, la motivación y la necesidades subyacentes en el clima y su relación con la convivencia escolar constituye un máximo exponente educativo elemento importante para quien educa a través de la pedagogía para convivir juntos; no obstante, al contrario, se educa en lo que se conoce como valores negativos, donde, sin duda el individualismo predomina.
Si se pidiera miembros del entorno sociocultural que hiciesen una relación de las características básicas o tendencias de la sociedad con toda seguridad predominaría una relación negativa.
Si se profundiza en las causas de esta visión negativa, se puede llegar al modelo de socialización y de relación positiva, ante esta realidad, todo el mundo en Latinoamérica y el Caribe pide que se actúe y se desarrollen actuaciones preventivas para frenar tratamientos no deseados.
Pero, en este orden de ideas, estas demandas no han producido el resultado deseado, el aprender a convivir juntos y en paz sólo se conseguirá mediante la solución asertiva a través de la utilización de una base de pedagogía en la concepción cognitiva y constructivista del conocimiento perfectamente estructurado que lleve a las y los niños motivación, normas, valores, conceptos y comportamientos, lo que llevará hacia la asunción de la paz y el rechazo a la violencia como componentes esenciales del clima escolar en las y los niños.
Todo ello debe hacerse en el momento en que la y el niño forme su personalidad, no después, y es en por ello la importancia de la educación para la formación de este clima que lleve a la paz escolar.
Es por ello, que según Ellis (2006):
Los docentes deben intentar, como primer paso, que los sistemas educativos contemplen la educación para convivir juntos y en paz como una prioridad y que ésta se inicie cuando empieza la educación, que no es otro momento que el mismo del nacimiento, cuando no antes (p.129).
De lo anterior se infiere que, aprender a convivir juntos y en paz, eje central de la educación de la infancia, está que demostrado que los primeros años de la vida constituyen los de mayor significación para el desarrollo del ser humano.
A esta etapa de la formación del individuo se le ha denominado con diversos nombres: primera infancia, básica, primaria, entre otros, pero, cualquiera que sea el nombre que se adopte, en lo que sí están totalmente de acuerdo todos los estudiosos de la ciencia psicológica es que, en esta etapa, se instauran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, que en las sucesivas fases de la vida se consolidarán y perfeccionarán.
De ahí, la extraordinaria importancia que reviste esta edad para el futuro del hombre como individuo y como persona, y de la necesidad de conocer exhaustivamente sus particularidades.
Tradicionalmente señala Moles (2001):
La educación de los niños ha venido marcada por intentar conseguir el máximo de conocimientos en el menor tiempo posible, olvidándose de que todo lo que se memoriza por la fuerza, a nivel del córtex, sin haber despertado ningún eco emocional, no hace más que parasitar la memoria. El olvido entonces es signo de salud mental (p.77).
Y ello se confirma con lo que afirma Eibl-Eibesfeldt (2003):
La idea de que las características de la personalidad están estrechamente ligadas con el genoma humano se puede considerar falsa. Los hombres no son necesariamente prisioneros de sus genes y las circunstancias de la vida de cada individuo son cruciales en su personalidad (p.128).
El ambiente social y la estimulación del medio circundante posibilitan que estos procesos y formaciones se estructuren y permitan un cierto nivel de desarrollo en todos los niños.
Este ambiente es lo que constituye el clima social escolar que según León (2004), son aquellas “dimensiones psicosociales de un centro educativo, determinado por factores estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo a la institución, condicionante que inciden en la formación de las/los niños”.
Ante esta nuevas implicaciones que emergen de los distintos factores significativos que influyen en el clima de convivencia escolar en las aulas, son las relaciones docentes-estudiantes, relaciones docentes-docentes, relaciones estudiantes-estudiantes. En el presente trabajo de investigación documental se insiste en detectar y apoyar todas las acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar esas relaciones, siendo sus elementos los señalados por León (2004):
- El liderazgo;
- La praxis educativa;
- Las características personales y profesionales de los docentes, las/los estudiantes y las relaciones entre integrantes de la comunidad educativa;
- El manejo de la autoridad;
Es muy relevante hacer que el clima de convivencia escolar en las aulas, sea un campo de construcción distinto a lo estrictamente académico, también que sea significativo, que permita el aprendizaje, que junto al medio social y familiar actuando llegue a posibilitar que los niños alcancen todas las potencialidades de su desarrollo.
Es decir, mediante la creación de un sistema de influencias científicamente concebido y organizado de una forma consciente, se pueden alcanzar metas del desarrollo que no es posible mediante la estimulación espontánea.
La educación desde la infancia puede, por su función social y su nivel técnico, asumir este sistema de influencias educativas y, en conjunto con la educación familiar y un adecuado clima escolar, puede ayudar a alcanzar metas más altas de desarrollo para todos las/los niños.
Por otra parte, en el Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN, 1999), se encuentra básicamente lo que debe entenderse hoy por educación de la infancia, los Estados Partes convienen en que la educación de la /el niño debe estar encaminada a:
- Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades.
- Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
- Inculcar al niña/niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
- Preparar al niño y la niña para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
- Inculcar al y niño el respeto del medio ambiente natural.
Si bien esto no es una definición, sino a lo que debe estar encaminada, enmarca y define perfectamente qué debe entender hoy por educación para la paz. Hoy se define educación según De Prince (2004) como:
Aquella ofrecida al niño a aprender a convivir juntos y en paz es un proceso en el que intervienen numerosos factores internos y externos y que comienza desde la formación inicial en los niños y niñas, de normas, valores, comportamientos, actitudes y sentimientos, cuya interdependencia se estructura en una formación de la personalidad proclive a la paz hasta la realización, a nivel micro y macrosocial de acciones diversas a favor de la consecución y consolidación de dicha paz, y que se va a reflejar tanto en el plano interno del individuo como en el de la sociedad en su conjunto (p.55).
Es por eso, que al considerar cómo puede proporcionar la escuela como centro de la comunidad educativa un clima que permita una educación para convivir juntos y en paz que englobe todos sus componentes y planteamientos teóricos, se dice que la misma implica cuatro niveles fundamentales señalados por Kasdin (2007):
- Un primer nivel individual, que supone interiorizar en la/el astudiante una ética personal basada en la autoestima, lo que significa que cada uno se ocupe del cuidado de su vida y su salud, del desarrollo de sus potencialidades intelectuales y de su riqueza espiritual, de la protección de la naturaleza, así como de potenciar sus habilidades para el estudio como actividad fundamental en la etapa. Todo esto hará posible desarrollar en el futuro proyectos de vida de acuerdo con las posibilidades personales y con el contexto social en el cual se desenvuelve el alumno, y alcanzar el éxito en ese empeño como condición para vivir en armonía consigo mismo.
- Un segundo nivel social, que pretende formar una ética en las relaciones interpersonales de la familia, de la propia escuela, de los centros de trabajo, de la comunidad, de los lugares públicos, sobre la base de la solidaridad humana, el respeto a las diferencias, la tolerancia, la defensa de las opiniones propias y de todos los derechos humanos; es decir, aprender a vivir con los demás, a convivir juntos.
- Un tercer nivel nacional, que implica asimilar una comprensión reflexiva y crítica de la situación social de su país, su historia, sus luchas actuales, sus logros y dificultades, de manera que se pueda mantener una actitud de verdadera participación social, de reconocimiento a la identidad cultural y de preservación de la unidad y la soberanía nacionales sobre la base del desarrollo humano, lo cual supone justicia social y oportunidades para todos e implica aprender a construir la convivencia en la nación.
- Un cuarto nivel internacional, que posibilita comprender, de modo reflexivo y crítico, los problemas del mundo contemporáneo, y cómo se inserta y relaciona el propio país dentro de ese contexto global, como elemento para la lucha por un mundo mejor a través de acciones concretas que demuestren la vocación internacionalista, como aporte a una cultura que garantice el desarrollo humano en el planeta y promueva la comprensión en el mundo, lo que conlleva aprender a contribuir a la paz en el mundo.
Obviamente, todo lo anterior, requiere de una acción multilateral y la escuela por sí misma no puede impulsar ese cambio sin el apoyo del resto de los agentes educativos y sociales.
Aprender y educar para convivir juntos y en paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual, grupal y social, en el cual la educación tiene el papel principal por su incidencia en la formación de la personalidad de las nuevas generaciones en la construcción de los valores de los futuros ciudadanos, lo que ha de permitir consecuentemente una evolución del pensamiento social en la medida en que dichos valores promuevan un clima escolar para la asunción de la paz. Este cambio, aunque lento, ha de promover la construcción de nuevas formas de pensar y la consecución de los objetivos de la paz en la Venezuela del siglo XXI.
Reflexión
En el marco de la reflexión, las condiciones sociocultural que atraviesan a nivel mundial particularmente en Latinoamérica y el Caribe conjuntamente con los sistemas educativos debe estar orientada hacia una política integradora de los valores fundamentales: respeto, amor, la fraternidad, la paz, la armonía en el marco de la solidaridad, que responda a las necesidades de los y las estudiantes, en un clima de convivencia basado en la afectividad y la espiritualidad.
Bajo esta perspectiva a disposición del profesional de la docencia indican la necesidad de reafirmar la pedagogía desde la concepción cognitivista y constructivista del conocimiento, está comprometida a formar al educando en un contexto donde predomine la tolerancia, el compañerismo, la solidaridad, el diálogo, la justicia y la cooperación y la paz escolar.
De tal manera que tal aprendizaje que allí se genere se conectan con un clima de convivencia escolar armónico. Extender en cada vez más las transformaciones de la modalidad de educación especial en particular a las y los estudiantes con necesidades educativas o con discapacidad con dificultades de aprendizaje y de la conducta.
Por ello, el propósito es educar para la convivencia escolar en paz es el objetivo que se propone el Sistema Educativo y a través de la utilización de la pedagogía en la concepción cognitiva y constructivista del conocimiento dirigida a los docentes de educación especial como mediadores de los procesos pedagógicos para la enseñanza y el aprendizaje del educando comprometidos en esta responsabilidad.
Así el docente en el plantel contribuye a la paz escolar lo que constituye una aportación fundamental al proceso del clima de convivencia para convivir juntos y en paz, más que un contenido, es una proyección hacia la vida y el comportamiento sociocultural, este punto de vista, cualquier contenido de la formación ciudadana/o de los derechos humanos forma parte de la trama pedagógica, esto constituye el objetivo fundamental para el desarrollo de socialización, crecimiento personal integral y formación pedagógica del hombre.
El clima de convivencia en la prevención de la violencia escolar en las aulas se consolida cuando los miembros poseen los mecanismos mentales y conductuales para el quehacer social y pedagógico y motivacional en la escuela, y que los actores educativos sean más felices y aprendan a disfrutar de una relación agradable.
El cual se resume en: Aprender a convivir juntos y en paz, conlleva la idea de que cada plantel educativo es un mundo, que nos permite aprender a resolver nuestros conflictos; aprender a convivir juntos y en paz es una forma particular de la educación de los valores, incidiendo en la convivencia diaria y en las formas de cooperación trabajando los valores.
Así que, no existirá una educación en valores y un trabajo cooperativo si no se presta atención a los sentimientos y las emociones que se vive en el aula de clases; aprender a convivir juntos y en paz tiene que ver con variados aspectos del desarrollo humano personal y social, se puede afirmar que como parte de la educación es primordial la formación de sentimientos humano personal al reconocernos y comprender las emociones propias y la de los demás, un paso previo para valorar lo bueno y lo malo para uno mismo, pero también para el otro ó la otra, por lo que la educación de sentimientos, emociones y valores no puede estar desvinculada de la comprensión, de la convivencia escolar en paz; aprender a convivir juntos y en paz surge de la afectividad, es decir que, la inteligencia no puede separarse de la afectividad, pues el afecto permite establecer un clima de convivencia escolar en paz al establecer relaciones de cariño, ternura y amor; aprender a convivir juntos y en paz es un proceso afectivo que permite al docente afrontar confiadamente en el ámbito escolar y social al desarrollar estrategias de carácter preventivo incidiendo en la convivencia escolar en paz, aceptando las diferencias y similitudes como algo natural; aprender a convivir juntos y en paz implica que al participar todos y todas los miembros de la comunidad educativa
Y otras organizaciones de carácter social y comunitario permite educar para la convivencia significa la adquisición de conocimientos para el adecuado manejo del conflicto lo que exige cuando se presentan problemas de socialización entre los actores del proceso educativo es preciso analizar el clima de convivencia escolar y por ende desarrollar un enfoque estratégico para propiciar en las instituciones educativas un ambiente de convivencia motivador basado en la aceptación de sí mismos y el respeto hacia el otro; aprender a convivir juntos y en paz ha de constituir algo más que un eje transversal en el currículo educativo por ello, la atención de la ciencia pedagógica para entender la paz que ameritan los y las estudiante de aula regular ya que cuando se presentan conflictos ponen de manifiesto algunas dificultades de aprendizaje y la falta de adaptación personal o social, aunque no resulta fácil la determinación de las características disruptivas: conflictos personales, sociales y emocionales en el devenir de la vida en los planteles educativos y de las aulas se hace necesario adoptar la participación de factores para abordar los nuevos problemas que presenta la convivencia en las aulas con estudiantes con dificultades de aprendizaje.
En este sentido se plantea una pedagogía que promueva cambios en la disciplina que conduzcan a la formación de un ser humano sin violencia escolar capaz de desenvolverse en la sociedad de una manera crítica, practicando como norma de vida la convivencia en paz, la afectividad, la tolerancia, la solidaridad, y la justicia.
De allí, que la escuela, como agente educativo por excelencia, ha de educar en la opción de que es posible vivir en paz y en la no violencia; lo que implica la formación en las/los niños de una ética personal y social fundamental en la convivencia en libertad, en la igualdad, en la tolerancia y la democracia como principio e integración Latinoamericana y Caribeña.
Referencias
- Ausubel, David, Novak, Joseph y Hanesian, Helen. (1986). Psicología educativa. México: Editorial Trillas.
- Convención internacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescente. (nov., 1989). Derechos de los niños. ONU.
- Eibl-Eibesfeldt, Irenaüs (2003). Biología del comportamiento humano. Madrid: Editorial Alianza.
- Ellis, Horwood (2006) .La violencia en el niño. México: Editorial McGraw-Hill.
- Girad, Kathryn y Koch, Susan. (2001). Resolución de conflictos en las escuelas. Buenos Aires: Editorial Gránica.
- Kasdin, G. (2007). Técnicas de modificación para la conducta agresiva. México: Editorial McGraw-Hill.
- León, S. (2004) Normas para la elaboración de reglamentos de comportamiento y convivencia escolar. Caracas: Editorial Carhel.
- Moles, P. (2001), Tratamiento para la conducta agresiva. México: Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales, 2016
- Rausseo, M. (2009). Estrategias de prevención para la conducta agresiva. Buenos Aires: Editorial Amorrotu.
- Rivero, P. (2003). La agenda del educador. Caracas: Editorial Carhel.
- Satir, V. (2000). Estudio de la conducta agresiva. Caracas: Editorial Panapo.
- Vygotsky, Lev. (1973). Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar. Madrid: Editorial Psicología y Pedagogía.
- __________ (1997). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Editorial La Pléyer.
- __________ (1988). Desarrollo de los procesos psicológicos superiores. México: Editorial Grijalbo.
Referencia Electrónica:
- Apellido, nombre (2000). Titulo de la obra [Documento en línea]. Disponible:
- [Consulta: 2017, Diciembre 29]
|
|
Colegio Universitario de Caracas.
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”.
Universidad Santa María. Venezuela, Caracas. Maestria
MCs. Educación Especial Integral. Venezuela, Caracas. Doctora Universidad Latinoamericana y del Caribe. Doctora en Ciencias de la Educación. Venezuela, Caracas. |
Técnico Superior en Educación Preescolar, Colegio Universitario de Caracas. Caracas, Venezuela; Licenciada en Educación Inicial, Universidad Simón Rodríguez. Caracas, Venezuela; Profesora de Educación Integral, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio; Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, Venezuela; Ciencias Sociales mención geografía, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, Venezuela; Especialista en Planificación y Evaluación. Universidad Santa María. Caracas, Venezuela; Magíster en Educación Especial Integral. Universidad Latinoamericana y del Caribe. Caracas, Venezuela; Doctora Innovaciones Educativas, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Caracas, Venezuela; Doctora Ciencias de la Educación en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Actualmente docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Caracas, República Bolivariana de Venezuela, Latinoamérica. ↩
Datos para citar este artículo:
Nurisnarda Lamas. (2019). Aprendizaje constructivista: ¿Es la pedagogía clave para entender el amor y paz en la práctica docente?. Revista Vinculando, 17(1). https://vinculando.org/educacion/aprendizaje-constructivista-pedagogia-clave-amor-y-paz-practica-docente.html
Deja un comentario